"El duelo" de Jorge Luis Borges
Henry James—cuya labor me fue revelada por una de
mis dos protagonistas, la señora de Figueroa—quizá no hubiera desdeñado la
historia. Le hubiera consagrado más de cien páginas de ironía y ternura,
exornadas de diálogos complejos y escrupulosamente ambiguos. No es improbable
su adición de algún rasgo melodramático. Lo esencial no habría sido modificado
por el escenario distinto: Londres o Boston. Los hechos ocurrieron en Buenos
Aires y ahí los dejaré. Me limitaré a un resumen del caso, ya que su lenta
evolución y su ámbito mundano son ajenos a mis hábitos literarios. Dictar este
relato es para mí una modesta y lateral aventura. Debo prevenir al lector que
los episodios importan menos que la situación que los causa y los caracteres.
Clara Glencairn de Figueroa era altiva y alta y de
fogoso pelo rojo. Menos intelectual que comprensiva, no era ingeniosa, pero sí
capaz de apreciar el ingenio de los otros y aun de las otras. En su alma había
hospitalidad. Agradecía las diferencias; quizá por eso viajó tanto. Sabía que
el ambiente que le había tocado en suerte era un conjunto a veces arbitrario de
ritos y de ceremonias, pero esos ritos le hacían gracia y los ejercía con
dignidad. Sus padres la casaron, muy joven, con el doctor Isidro Figueroa, que
fue nuestro embajador en el Canadá y que acabó por renunciar a ese cargo,
alegando que en una época de telégrafos y teléfonos, las embajadas eran
anacronismos y constituían un gravamen inútil. Esta decisión le valió el rencor
de todos sus colegas; a Clara le gustaba el clima de Ottawa—al fin y al cabo
era de linaje escocés—y no le disgustaban los deberes de la mujer de un
embajador, pero no soñó en protestar. Figueroa murió poco después; Clara, tras
unos años de indecisión y de íntima busca, se entregó al ejercicio de la
pintura, incitada acaso por el ejemplo de Marta Pizarro, su amiga.
Es típico de Marta Pizarro que, al referirse a ella,
todos la definieran como hermana de la brillante Nélida Sara, casada y
separada.
Antes de elegir el pincel, Marta Pizarro había
considerado la alternativa de las letras. Podía ser ocurrente en francés, el
idioma habitual de sus lecturas; el español, para ella, no pasaba de ser un
mero utensilio casero, como el guaraní para las señoras de la provincia de
Corrientes. Los diarios habían puesto a su alcance páginas de Lugones y del
madrileño Ortega y Gasset; el estilo de esos maestros confirmó su sospecha de
que la lengua a la que estaba predestinada es menos apta para la expresión del
pensamiento o de las pasiones que para la vanidad palabrera. Sólo sabía de la
música lo que debe saber toda persona que asiste correctamente a conciertos.
Era puntana; inició su carrera con escrupulosos retratos de Juan Crisóstomo
Lafinur y del coronel Pascual Pringles, que fueron previsiblemente adquiridos
por el Museo Provincial. Del retrato de próceres locales pasó a las casas
viejas de Buenos Aires, cuyos modestos patios delineó con modestos colores, no
con la charra escenografía que otros les donan. Alguien—que ciertamente no fue
la señora de Figueroa—dijo que todo su arte se alimentaba de los maestros de
obras genoveses del siglo diecinueve. Entre Clara Glencairn y Nélida Sara (que,
según dicen, había gustado alguna vez del doctor Figueroa) hubo siempre cierta
rivalidad; quizá el duelo fue entre las dos y Marta un instrumento.
Todo, según se sabe, ocurre inicialmente en otros
países y a la larga en el nuestro. La secta de pintores, hoy tan injustamente
olvidada, que se llamó concreta o abstracta, como para indicar su desdén de la
lógica y del lenguaje, es uno de tantos ejemplos. Argumentaba, creo, que de
igual modo que a la música le está permitido crear un orbe propio de sonidos,
la pintura, su hermana, podría ensayar colores y formas que no reprodujeran los
de las cosas que nuestros ojos ven. Lee Kaplan escribió que sus telas, que
indignaban a los burgueses, acataban la bíblica prohibición, compartida por el
Islam, de labrar con manos humanas ídolos de seres vivientes. Los iconoclastas,
arguía, estaban restaurando la genuina tradición del arte pictórico, falseada
por herejes como Durero o como Rembrandt. Sus detractores lo acusaron de haber
invocado el ejemplo que nos dan las alfombras, los calidoscopios y las
corbatas. Las revoluciones estéticas proponen a la gente la tentación de lo irresponsable
y lo fácil; Clara Glencairn optó por ser una pintora abstracta. Siempre había
profesado el culto de Turner; se dispuso a enriquecer el arte concreto con sus
esplendores indefinidos. Trabajó sin apremio, rehizo o destruyó varias
composiciones y en el invierno de 1954 exhibió una serie de témperas en una
sala de la calle Suipacha, cuya especialidad eran las obras que una metáfora
militar, entonces en boga, llamaba de vanguardia. Ocurrió un hecho paradójico:
la crítica general fue benigna, pero el órgano oficial de la secta reprobó esas
formas anómalas que, si bien no eran figurativas, sugerían el tumulto de un
ocaso, de una selva o del mar y no se resignaban a ser austeros redondeles y
rayas. Acaso la primera en sonreír fuera Clara Glencairn. Había querido ser
moderna y los modernos la rechazaban. La ejecución de su obra le importaba más
que su éxito y no dejó de trabajar. Ajena a este episodio, la pintura seguía su
camino.
Ya había empezado el duelo secreto. Marta no sólo
era una artista; le interesaba con ahínco lo que no es injusto llamar lo
administrativo del arte y era prosecretaria de la sociedad que se llama el
Círculo de Giotto. Al promediar el año 55 logró que Clara, admitida ya como
socia, figurara como vocal en la lista de las nuevas autoridades. El hecho, en
apariencia baladí, merece un análisis. Marta había apoyado a su amiga, pero es
indiscutible, aunque misterioso, que la persona que confiere un favor supera de
algún modo a quien lo recibe.
Hacia el año sesenta, “dos pinceles a nivel
internacional”—séanos perdonada esta jerga—se disputaban un primer premio. Uno
de los candidatos, el mayor, había consagrado solemnes óleos a la figuración de
gauchos tremebundos, de una altitud escandinava; su rival, harto joven, había
logrado aplausos y escándalo mediante la aplicada incoherencia. Los jurados,
que habían rebasado el medio siglo, temían que la gente les imputara un
criterio anticuado y propendían a votar por el último, que íntimamente no les
gustaba. Al cabo de tenaces debates, hechos al principio de cortesía y al fin
de tedio, no se ponían de acuerdo. En el decurso de la tercera discusión,
alguno opinó:
—B me parece malo; realmente me parece inferior a la
misma señora de Figueroa.
—¿Usted la votaría?—dijo otro, con un dejo de sorna.
—Sí—replicó el primero, que ya estaba irritado.
Esa misma tarde, el premio fue otorgado por
unanimidad a Clara Glencairn. Era distinguida, querible, de una moral sin tacha
y solía dar fiestas, que las revistas más costosas fotografiaban, en su quinta
del Pilar. La consabida cena de homenaje fue organizada y ofrecida por Marta.
Clara la agradeció con pocas y atinadas palabras; observó que no existe una
oposición entre lo tradicional y lo nuevo, entre el orden y la aventura, y que
la tradición está hecha de una trama secular de aventuras. A la demostración
asistieron numerosas personas de sociedad, casi todos los miembros del jurado y
uno que otro pintor.
Todos pensamos que el azar nos ha deparado un ámbito
mezquino y que los otros son mejores. El culto de los gauchos y el Beatus ille
son nostalgias urbanas; Clara Glencairn y Marta, hartas de las rutinas del
ocio, codiciaban el mundo de los artistas, gente que había dedicado su vida a
la creación de cosas bellas. Presumo que en el cielo los Bienaventurados opinan
que las ventajas de ese establecimiento han sido exageradas por los teólogos
que nunca estuvieron ahí. Acaso en el infierno los réprobos no son siempre
felices.
Un par de años después ocurrió en la ciudad de
Cartagena el Primer Congreso Internacional de Plásticos Latinoamericanos. Cada
república mandó su representante. El temario—séanos perdonada la jerga—era de
palpitante interés: ¿puede el artista prescindir de lo autóctono, puede omitir
o escamotear la fauna y la flora, puede ser insensible a la problemática de
carácter social, puede no unir su voz a la de quienes están combatiendo el
imperialismo sajón, etcétera, etcétera? Antes de ser embajador en el Canadá, el
doctor Figueroa había cumplido en Cartagena un cargo diplomático; a Clara, un
tanto envanecida por el premio, le hubiera gustado volver, ahora como artista.
Esa esperanza fracasó; Marta Pizarro fue designada por el gobierno. Su
actuación (aunque no siempre persuasiva) fue no pocas veces brillante, según el
testimonio imparcial de los corresponsales de Buenos Aires.
La vida exige una pasión. Ambas mujeres la
encontraron en la pintura o, mejor dicho, en la relación que aquélla les
impuso. Clara Glencairn pintaba contra Marta y de algún modo para Marta; cada
una era el juez de su rival y el solitario público. En esas telas, que ya nadie
miraba, creo advertir, como era inevitable, un influjo recíproco. Es importante
no olvidar que las dos se querían y que en el curso de aquel íntimo duelo
obraron con perfecta lealtad.
Fue por aquellos años que Marta, que ya no era tan
joven, rechazó una oferta de matrimonio; sólo le interesaba su batalla.
El día 2 de febrero de 1964, Clara Glencairn murió
de un aneurisma. Las columnas de los diarios le consagraron largas necrologías,
de las que todavía son de rigor en nuestro país, donde la mujer es un ejemplar
de la especie, no un individuo. Fuera de alguna apresurada mención de sus
aficiones pictóricas y de su refinado buen gusto, se ponderó su fe, su bondad,
su casi anónima y constante filantropía, su linaje patricio—el general
Glencairn había militado en la campaña del Brasil—y su destacado lugar en los
más altos círculos. Marta comprendió que su vida ya carecía de razón. Nunca se
había sentido tan inútil. Recordó sus primeras tentativas, ahora lejanas, y
expuso en el Salón Nacional un sobrio retrato de Clara, a la manera de aquellos
maestros ingleses que habían admirado las dos. Alguno la juzgó su mejor obra.
No volvería a pintar más.
En aquel duelo delicado que sólo adivinamos algunos
íntimos no hubo derrotas ni victorias, ni siquiera un encuentro ni otras
visibles circunstancias que las que he procurado registrar con respetuosa
pluma. Sólo Dios (cuyas preferencias estéticas ignoramos) puede otorgar la
palma final. La historia que se movió en la sombra acaba en la sombra.
👉
👉
👉

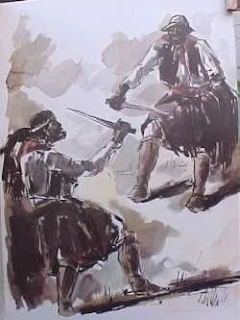

~2.jpg)

Comentarios
Publicar un comentario